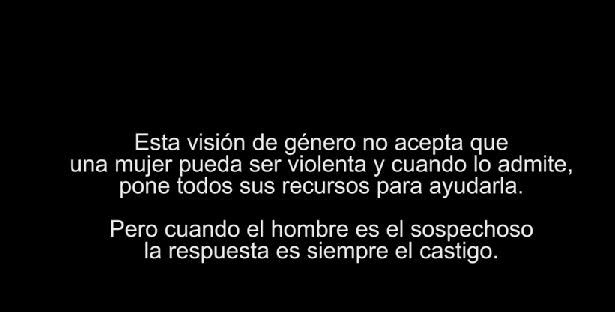Una señorita entra a un restaurante,
como todas las mañanas, pide su café y se sienta, todo parece normal hasta que
se da cuenta que todos los clientes son presa del terror aunque parecen tranquilos.
Nacho Vidalongo dirigió y estelarizó este corto en el qué hace el papel del
loco secuestrador que desea acercarse y entablar una conversación con la chica
que acaba de entrar al restaurante, y para ello despliega un musical en el que
están involucrados todos sus rehenes.
Una señorita entra a un restaurante,
como todas las mañanas, pide su café y se sienta, todo parece normal hasta que
se da cuenta que todos los clientes son presa del terror aunque parecen tranquilos.
Nacho Vidalongo dirigió y estelarizó este corto en el qué hace el papel del
loco secuestrador que desea acercarse y entablar una conversación con la chica
que acaba de entrar al restaurante, y para ello despliega un musical en el que
están involucrados todos sus rehenes.
7:35 de la mañana es un corto
es sencillo, magnético, delirante, todo lo que uno quiere encontrar en una
narración visual de siete minutos. He tenido que verlo varias veces para poder
resolver las inquietudes de todo lo que podría ser que suceda dentro de lo que
se ve y lo que no se ve. Además para poder escuchar la canción de nuevo. Es
bastante pegajosa.